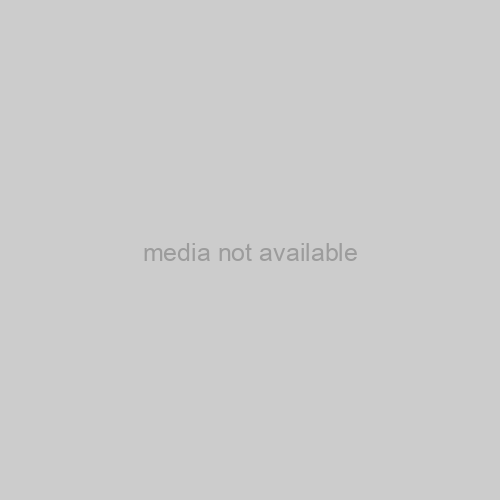Por: Hernán Guerrero Troncoso, académico UCM.
Hubiera querido que este fuera un texto articulado, que permitiera encontrar un poco de razón en la locura que vimos este viernes.
Pero ante la imagen de un carabinero que empuja a un muchacho de dieciséis años al río Mapocho, no soy capaz de hilar sino párrafos sueltos, así que me disculpo de antemano.
Si no estuviéramos en pandemia, la gente hubiera seguido saliendo a expresar su descontento ante lo difícil que se hace la vida en nuestro país o sus ideas sobre el Chile que quieren.
Quizás si no hubiéramos lamentado más compatriotas que perdieron sus ojos, que fueron golpeados con bombas lacrimógenas en su rostro o lanzados de los puentes.
A pesar de lo que hemos vivido desde el estallido de octubre, todavía parece que quien denuncia la injusticia es más detestable que la injusticia misma, que la víctima debe rendir cuentas por haber molestado al victimario, que la desigualdad del sistema es problema de algunos.
Pienso en mi abuelo que fue carabinero, en los familiares de los carabineros, en el ministro de Defensa, que fue carabinero.
¿Qué habrá pasado por su mente al ver esa imagen, uno de los suyos empujando a un menor de edad al vacío?
Mi abuelo hubiera llorado de vergüenza, porque los suyos están involucrados como autor y encubridores, como mostró la Fiscalía este domingo.
No se hubiera escudado en defensas corporativas, porque es de cobardes decir “yo no fui” y seguir como si nada, relativizar los hechos y pasar la culpa a las víctimas, apuntar a los “malos elementos” cuando alguien lleva a cabo una acción tan deleznable con el uniforme puesto. Y mi abuelo no era cobarde.
Pienso en el carabinero Zamora, cuando mira al muchacho mientras cae. Quién sabe qué habrá pasado por su mente en ese momento, con qué cara volverá a vestir el uniforme.
Casi un año ha pasado desde el estallido social y, más allá de todas las inmensas desigualdades que la pandemia terminó de mostrar, hemos constatado cuán profundas son las fracturas de nuestro país.
De todas partes surgen recriminaciones hacia los otros, porque es siempre otro quien debe asumir las responsabilidades. Cuesta encontrar una propuesta, si la hay, que busque algo común a todos los habitantes del país y que no intente fagocitarnos en su propia visión o que no pretenda anular todo lo que no esté pintado con sus colores, como si el arcoiris fuera de un solo color.
En fin, cuesta encontrar una propuesta que no reduzca las aspiraciones de un país justo a una lista de supermercado, tan arbitraria como la que nos rige actualmente y, por eso, igualmente insuficiente.
Hasta que esa propuesta no nazca del corazón de nuestro país, hasta que no comprendamos que en Chile la dignidad es la misma para todos y está por encima de todo, que no podemos temer a las fuerzas que juraron defendernos a todos por igual, que nadie se puede arrogar para sí la propiedad de lo que es de todos, seguiremos llorando lo que lloramos hoy y desde más de cuarenta años.
Este país fracturado, como tierra resquebrajada por una larga sequía, debe estar a la altura de la tarea a la que lo llevó la fuerza liberadora del estallido, ahora que decidiremos si se redacta o no una nueva Constitución. De nada valdrá el esfuerzo si se reemplaza un texto por otro, cuya letra esté igual de muerta.
Los puentes que salvan las fracturas se tienden cuando nos hemos mirado a los ojos, cuando hemos escuchado al otro y hemos visto y oído nuestras propias desdichas.
Si la nueva Constitución busca tomarse revancha de la que nos rige, no habremos hecho más que caer en el mismo juego que despreciamos y que nos tiene como estamos.
No habremos plantado la semilla de un nuevo Chile, sino la de un estallido futuro.